2. Liberator of Minds (5:20)
No es que sea una novedad (es de 2018), pero por el momento es el último álbum de los australianos Dead Can Dance, grupo que se mueve entre el culto de unos pocos "elegidos" y lo totalmente legendario, según a quién le preguntes. Creo que solo he comentado antes dos álbumes del dúo, no consecutivos y con muchos años de diferencia, y tengo que admitir que su discografía es una de mis asignaturas pendientes más atractivas. Algo me dice que me va a encantar escuchar toda su obra paso a paso y profundizar en ella, pero el picoteo que he realizado me deja un poco confundido. No es que me pille por sorpresa que bajo un único nombre se hayan publicado temas extraordinariamente distintos entre sí, pero en este caso el contraste es extremo. Comparemos las oscuras canciones de pop-rock gótico de sus primeros álbumes con algo tan telúrico, atmosférico y atemporal como el famoso cántico de The Host of Seraphim. Tengo que ponerme muy en serio con esto.
El caso es que Dionysus se me presentó por casualidad entre las sugerencias que genera el dichoso algoritmo de YouTube que ha destruido la música popular actual, donde a otros con menos suerte les aparecen reguetoneros gangosos y señoras en tanga. Dionysus es un álbum conceptual que explora el arquetipo de Dioniso a través del tiempo y en diferentes contextos culturales. Dioniso o Dionisos era el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis religioso, encarnación simbólica del carpe diem, del abandono a los placeres. No es que toda la parafernalia de world music que manejan aquí Lisa Gerrard y Brendan Perry responda exactamente a la manera en que los antiguos griegos adoraban a su dios más festivo, ya que los instrumentos nos remiten a diferentes cultos al mismo que se fueron filtrando en culturas de la Europa balcánica, el Mediterráneo oriental y el norte de África. Seguramente, algunas de estas gentes ni siquiera tenían conciencia de que determinado rito suyo tenía sus orígenes en el panteón olímpico, pero al fin y al cabo todas las civilizaciones han celebrado de algún modo rituales relacionados con lo dionisíaco frente a lo apolíneo, el éxtasis de lo carnal frente a lo comedido y reflexivo. Indirectamente, hay celebraciones perfectamente dignas de Dioniso incluso en América. No por cualquier razón hay una máscara mexicana en la portada.
Dionysus no busca ser un documento estricto de música étnica como a veces lo son algunos álbumes -por ejemplo- de la discográfica Real World, ya que el enfoque de Dead Can Dance tiende al efectismo y la grandilocuencia sonora, logrados al difuminar los elementos diversos que conforman el sonido de la obra para integrar un todo indefinible al servicio del estilo -cambiante- del dúo. Ni siquiera hay un gran lucimiento vocal de Gerrard y Perry (parece que el segundo tiene más peso en este álbum), sino que prefieren volcarse en los ritmos potentes que invitan al movimiento, en las texturas y en el original uso combinado de un amplio abanico de instrumentos: el birimbao brasileño, la balalaika rusa, la gadulka búlgara, percusiones tradicionales turcas e iraníes, etc.
La impronta general que deja el álbum, al menos tras las primeras escuchas, es el de una algarabía pagana y colorista dividida en dos partes por aquello de ajustarse a la versión publicada en vinilo. En las ediciones físicas del disco, de hecho, éste solo contiene una pista de audio por cada "acto", a modo de doble suite. Algún crítico considera que Dionysus puede entenderse como si se tratase de un oratorio vanguardista y multiétnico, y estoy bastante de acuerdo. No hay ningún tema que suene como especialmente protagónico, ya que la estructura del álbum se sostiene integrando los cortes como partes de un todo unificado. Y, siendo la primera parte del álbum básicamente instrumental, no hay un momento estelar para las voces de Gerrard y Perry hasta el comienzo de la segunda suite, en el tema The Mountain, en el que desarrollan un cántico en un idioma inventado. Hay más voces en The Invocation, aunque no son las de los integrantes del grupo. Volvemos a escuchar a ambos en The Forest y Psychopomp, pero, como en todo este segundo acto, el componente instrumental y rítmico convierten a las voces en un elemento no tan imprescindible. El concepto del álbum, que Brendan Perry estuvo elaborando durante dos años, está por encima del lucimiento de sus vocalistas.Es un poco breve para la capacidad del soporte físico actual (36 minutos y pico), pero se escucha de un tirón por la belleza de la producción y su carácter evocador, muy cinematográfico.
Gustó en su momento tanto a los fans como a los críticos, y a día de hoy entiendo que las expectativas de cara a un nuevo lanzamiento de estudio deben ser altas. Intentaré estar un poco más al día para cuando llegue.
















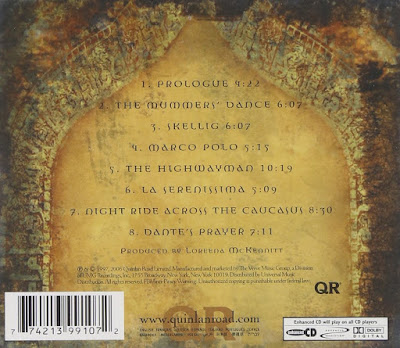




.jpg)









